En su blog Manzanas Entrelazadas, el físico Daniel Manzano argumenta, contra Ruth Toledano, que no todas las decisiones debieran ser sometidas a la regla de la igualdad de voto, sino que determinadas cuestiones precisan una evaluación autónoma por parte de organismos expertos, o grupos de expertos. Entre estas cuestiones sobresalen, naturalmente, las políticas científicas, o políticas de I+D+i. El artículo de Toledano, publicado en ElDiario, se titulaba La casta científica y el paradigma ético de Podemos.
En este artículo doy recorrido a la opinión de Daniel Manzano, para preguntarme por la cuestión de la igualdad de voto en general. Argumento a favor de una mejora de los mecanismos de decisión, y de una consideración de la idea de igualdad mucho más amplia, rica y fructífera que la igualdad procedimental y abstracta prescrita por la fórmula «una persona, un voto». Aunque lo pueda parecer en una primera lectura, este artículo no es una apología del experto, sino de la democracia entendida como un sistema estable y perfectible. Las opiniones y argumentos que aquí doy deben ser leídas a la luz de otro artículo que escribí hace dos semanas en este mismo blog: Cultura, engendro y superstición: una crítica a la industria del conocimiento. El artículo presente y el enlazado se complementan para ilustrar algunos de los problemas que ocasiona la amplia necesidad que nuestras sociedades tienen de los expertos y de la autoridad en general. En ambos artículos se proponen soluciones parciales, pero radicales, a aquellos problemas.
Lo que someto a cuestionamiento en este artículo es, pues, el concepto de igualdad de voto como tal.
Entiendo que el de la igualdad de voto es un tema controvertido, tanto que se da por hecha esta igualdad, y no se la cuestiona. Es un dogma de nuestras sociedades. Ahora bien, si esta cuestión está fuera de los debates políticos, ello es exclusivamente por una mezcla de motivos ideológicos, es decir: por sentimentalismo, por mera costumbre y por conformidad social. Más allá de esto, es obvio que una democracia depende de la calidad de la información disponible, y de cómo ésta llega a los votantes: de cómo se conciben y se efectúan las decisiones.
Muchos defienden que todos los votos sean iguales, pero luego están de acuerdo con que haya un Rey. Yo defiendo que nadie debe tener, en absoluto, más oportunidades que algún otro, ni un trato substancialmente distinto frente a la ley, pero también que no todos los votos pueden valer igual. Hay que mejorar la información que nutre las decisiones del votante, y hay que mejorarla en objeto y en sujeto: en la calidad de los productos audiovisuales (mítines, debates, programas), en la educación, y en el valor del voto. Se puede hacer esto exigiendo méritos demostrables y tests a quienes votan, tanto como a quienes salen elegidos. Estos méritos pueden ser muy variados. Por ejemplo: el voto de quien suspenda algunos exámenes de Historia de España valdrá 1, y el mío, por sacar sobresaliente, valdrá 2. ¿Has participado en alguna tarea comunitaria y social, o sólo has utilizado las instituciones para servirte de ellas en beneficio propio? ¿Qué tipo de experiencia o de conocimiento da valor a tu opinión sobre el problema a votar?
Naturalmente, las puntuaciones, baremos, etcétera, dependerían de quién y qué se fuera a votar. El modelo de examen no puede ser único, ni tiene por qué referirse sólo a contenidos, sino también a la comprensión de un programa, a la conciencia del elector sobre el modo en que llega a una decisión… La idea necesitaría desarrollo, concreción, y podría ser mejorada mediante el ensayo y error, ampliándose a sucesivas plataformas de decisión en la sociedad civil. Al menos, ésta no es una idea ingenua ni hipócrita: se busca la igualdad, pero no se la pone como falso ideal, ni tampoco en contradicción con la idea de que puede haber algo así como una monarquía, colmo éste de la desigualdad.
¿Por qué se insiste en decir que somos todos iguales ante la urna, mientras que -palmariamente- no lo somos en oportunidades, ni ante la ley? No digo esto sólo por la inviolabilidad de que disfruta el Rey; a estas alturas nadie puede ya creer en que exista, en general, una cosa tal como la igualdad ante la ley.
¿Vamos a dejar de repetir sentimentalismos sin cesar, o vamos a admitir lo obvio? Es obvio que quien corrompa en un puesto de poder debe ser inmediatamente metido en la cárcel, y eso no está pasando; y es obvio que cualquier cantinela supersticiosa o populista, pero capaz de erigirse en trending topic, marca la agenda política: y esto es indeseable.
¿De qué sirve una democracia si no es estable y perfectible? ¿Qué estabilidad se espera cuando no se aplica la ciencia disponible a la mejora de los sistemas de decisión? Este problema debe ser puesto sobre la mesa de inmediato: ¿por qué el voto no es asesorado, examinado y perfeccionado? ¿Por qué el mecanismo de voto democrático es idéntico al voto de «Se llama copla»? ¿Tiene la misma urgencia determinar quién gana un programa de copla y quién toma el gobierno de un país? ¿Por qué, mientras defendemos la igualdad (pero en abstracto, sin contenido) tenemos que tolerar la absoluta desigualdad del Rey y la familia real respecto de nosotros? ¿Por qué defendemos la igualdad en el valor de los votos, esta igualdad abstracta, sin contenido?
Porque satisface al status quo, seguro y satisfecho éste de que una población bruta e inculta como la nuestra ahogará toda inteligencia en este mar de inmundicia que ellos mismos se han ocupado de perpetuar, y al cual nosotros decimos «¡Sí!» para su regocijo y favor.
Se me dirá que en la antigua Grecia hubo un sistema de gobierno que se dio en llamar aristocracia (gobierno de los mejores), un sistema que creíamos superado por el gobierno de los iguales: la democracia, un gobierno más justo y que nos concede más poder.
Y yo debo preguntar: ¿ahora quién gobierna, los iguales? ¿Dónde está la justicia, quién tiene el poder?
Mas se alegará que, aunque no gobiernan los iguales, al menos eligen los iguales: nosotros.
¿Quienes elegimos? Pues… eligen ancianos con el Mal de Alzheimer, también, enfermos mentales que son conducidos por su familia hasta el colegio, donde depositan dócilmente la papeleta que se les entregó. Por otra parte, habría que discutir qué significa elegir, y distinguir el elegir de, por ejemplo, el ser llevado o ser forzado a tomar una decisión. La elección presupone una acción cognitiva determinada de quien elige: cualquier evento cognitivo no constituye una decisión. Si estimulamos las fibras nerviosas de una rata para que pulse un botón, no diremos que la rata elige.
Pero supongamos que nosotros elegimos a nuestros gobiernos: ¿gobiernan éstos verdaderamente, o más bien acatan y formalizan en leyes las decisiones de otros? Evidentemente, esto último.
¿Y los que mandan a quienes gobiernan, quiénes son? ¿Los iguales? ¡No, un grupo de corporaciones fascistas, sometidas a las leyes del mercado, de la guerra incondicional y el derroche de recursos y de vidas humanas!
Pero muy bien: hemos de agradeceros esta igualdad formal, abstracta y vacía de contenido, puramente procedimental y mutilada hasta la barbarie. Echa un papel, tanto si te interesa como no, tanto si tu papel es hijo de una corbata bonita como de un argumento: ante todo, ¡echa un papel en la urna! ¡Sé igual!
En verdad, sólo concibo dos fórmulas de igualdad política como valiosas: la igualdad ante la ley, y la igualdad de oportunidades para desarrollar las capacidades individuales al máximo. Frente a ellas, la idea de igualdad en el voto tiene un valor marginal; incluso se puede argüir que es contraproducente, y que en su fórmula actual conduce a la democracia a un fin más próximo de lo que imaginamos. Éste es un proceso abierto, que cualquiera puede constatar en el pésimo nivel de nuestros políticos, y en la ridiculez de los motivos que las personas aducen para votarlos, los cuales no siempre coinciden con sus motivaciones reales, es decir, con lo que les movió a votar.
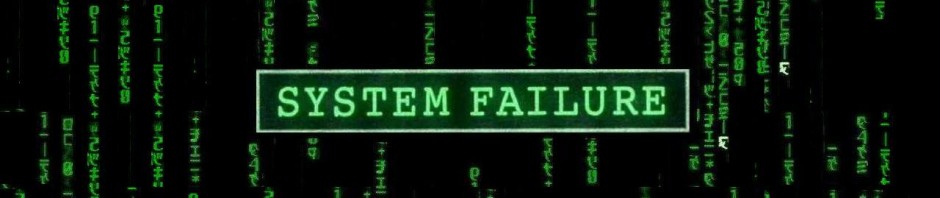

Estupendo. Sufragio censitario 2.0, lo más de la democracia real. Tú eres tonto, además de pedante.
Me gustaMe gusta
Y entonces, ¿qué sugieres en vez de la igualdad de voto?
Me gustaMe gusta
MI estupor ante ciertas decisiones tomadas democráticamente, en su momento me hicieron también pensar que seria necesario hacer un examen (test de inteligencia lo llamaba yo) antes de tener derecho al voto. Como ejemplo: elección de Ruiz Mateos como EuroDiputado.
Sin embargo, con el tiempo, llegue a la conclusión de que realmente estaba dando la llave de la elección a alguien: a la persona o personas que evalúan el examen. ¿quien hace las preguntas? ¿quien dice cuales son las respuestas correctas?, etc… quien controle a ese comité, controla en gran medida el resultado (a no ser que los examinados sepan que «deben» responder, para tener opción a votar posteriormente lo que realmente sea su opinión)
Ejemplo: pongámonos en el siglo XIV y cualquier asunto científico de la época (el sol gira alrededor de la tierra, autopsias para mejorar anatomía, etc…) ¿quien designará el comité para realizar el examen? ¿alguien tendrá narices a ir contra el «consenso científico» de esa época?
Si eso lo pasamos a la política actual, el comité lo designarían en su mayoría PP-PSOE, evitarán los extremos (para ellos, claro)… y, si por algún casual damos con un Hitler-Stalin las preguntas van a ser curiosas… así como las respuestas.
En el caso de la ciencia actual, los consensos solo podrían ser sobre los resultados de los experimentos, no sobre las teorías. Los primeros no tienen discusión, lo que se mide, se mide: entonces para que votar. En los segundos, la discusión debe ser permitida luego ¿quien hace el examen o que preguntas hace? si yo defiendo una teoría y se trata de evaluar aquella que va contra la mía… puede que intente sesgar quien tiene derecho al voto… «tu no puedes votar, no tienes ni idea de lo que dices» (y dejar votar a aquellos que tampoco tienen ni idea, pero que les he convencido con mi charlatanería)… en estos casos no habría que votar, sencillamente se hace un experimento que valide-invalide la teoría contraria, lo demás solo es palabrería… si alguien quiere seguir una teoría científica equivocada, que la siga mientras no intente que el resto este obligado a seguirla.
Me gustaMe gusta
Está claro, no hay democracia posible sin una ciudadanía con educación suficiente para gestionarla.
Me gustaMe gusta
Pues va a ser que sí, con lo que estamos otra vez en el resbaladizo y peligroso terreno de la contradicción entre opinión y conocimiento, y metidos en un berenjenal sujetos siempre a llevarse pinchazos a derecha e izquierda.
Personalmente te felicito por esta valiente entrada que necesitaría popularizarse y estudiarse a fin de evitar populismos y demagogias de mercadillo político.
Me gustaMe gusta
Estoy totalmente de acuerdo con usted, yo, personalmente sí creo en la igualdad del voto. Ya sabéis, Sistema En Crisis no se hace responsable de la opinión de sus editores. Poner filtros nos lleva a la necesidad de decidir que filtros se ponen y quien los pone. Y ahí tenemos un problema insoluble. Ante eso mi teoría es 0 filtros o en su defecto, filtros lo más objetivos posibles. Entiéndase algo como que un enfermo de alzeimer no pueda votar ni presentarse como representante, etc. Eso sería un filtro objetivo por ejemplo.
Me gustaMe gusta
Yo también estoy por la igualdad del voto Robespierre, de todas maneras sugiero que el disentimiento lo hagas desde el respeto. El autor de este artículo ha expuesto su opinión, puedes no estar de acuerdo con ella, justificarlo en un comentario pero debería evitarse siempre el insulto y la falta de respeto.
Me gustaMe gusta
La necesidad de imponer filtros parece clara en el caso del alzheimer, pero nos asusta a la hora de evaluar otros aspectos. Se tiende a pensar este problema en términos cualitativos, de todo o nada; para mí, en cambio, la línea que distingue la competencia de la incompetencia es borrosa. No hay personas incompetentes y personas competentes, sino una gradualidad que debe ser reconocida y a la que hay que hacer justicia. Tampoco el mecanismo clásico de representación, que origina representantes y representados, hace justicia a los esfuerzos y competencias de las personas en las cosas públicas; ni creo que se pueda hablar sin error o simplificación de medios racionales o irracionales de decisión. En general, es un error atacar este problema desde un punto de vista cualitativo y opositivo: lo racional y lo irracional, el representante y el representado, la competencia y la incompetencia.
Opino que es preciso cuantificar todo el espectro de métodos de toma de decisión, calidad de información, desarrollo de competencias, etcétera, y estudiar mecanismos de puntaje en todos los desempeños públicos. Uno de estos desempeños es el cargo. El cargo rigidiza las responsabilidades: quien tiene el cargo tiene responsabilidades que otro no tiene. El representante es uno de esos cargos, un cargo que acumula responsabilidades que se niegan a otras personas. Ahora bien, todos los representados no reclaman las mismas responsabilidades, ni todos piensan que su representante deba tener el mismo poder. Hay gente, por ejemplo, que cree que no debería haber representantes, lo que es tanto como decir que no debería haber cargos específicamente políticos. Eso es una tontería que nace de una aproximación cualitativa al problema, y por ello precaria. En mi opinión, un filtro progresista respondería a los desafíos que plantea la existencia de una gradualidad de competencias e intereses políticos en todos los ciudadanos. Un sistema de filtros progresistas valoraría -políticamente- los trabajos cívicos de muchas personas que no son representantes. Este sistema de filtros progresistas puede ser un relevo al sistema de representación tradicional, al abrir las puertas de la decisión y el poder a personas que quieren participar en política un poco más que quien meramente vota cada cuatro años, pero que no quieren ostentar un cargo público ni pertenecer a un partido, etcétera.
Pero la ausencia de filtros no sólo es reaccionaria porque no reconoce los intereses y necesidades políticas de muchas personas, lo cual ya es un gran fracaso. Además, la ausencia de filtros entrega a las masas a formas de comunicación donde dominan los afectos (imágenes que suscitan miedos o violencias, o imágenes agradables que producen bienestar inmediato). La noción de que tomamos decisiones casi siempre mediante afectos y prejuicios que ligan imágenes a descargas masivas de hormonas, y éstas a decisiones, es ampliamente reconocida hoy por la comunidad científica. Todo el área de inteligencia emocional (ver Kahneman, Damasio) está fundada sobre estos resultados.
Si aún queda algo de sentido común entre los progresistas, no podemos estar del lado de la degradación de los mecanismos de decisión; debemos estar, más bien, del lado de una mejora de los mismos basada en la mejor ciencia que tenemos. Lo plantearé en términos simples: o bien hacemos impopular la estupidez, o haremos que lo impopular sean las buenas razones y la ciencia, mientras que lo popular será lo que Maria Teresa Campos e Iker Casillas digan, y la gente automáticamente crea.
La solución a este diagnóstico no es el establecimiento de un filtro cualitativo y único, sino un sistema de filtros orgánico, cuantificado y complejo que distinga gradualidades en las competencias y en los deseos de participación; un sistema que evalúe la calidad de los programas políticos y de los medios audiovisuales para promocionarlos, etcétera. Este sistema de filtros es, en mi opinión, un compromiso que los demócratas tienen con la democracia misma, pero también es una obligación, por cuanto que una democracia está abocada a la degradación si no utiliza su mejor conocimiento en el cuestionamiento y mejora de sus métodos de decisión.
Me gustaMe gusta
Disculpa por no responderte. Arriba he dejado un comentario a otra persona. Espero que responda a tus dudas. Creo que la igualdad de voto no es esencial a la democracia: lo esencial es que gobierne el pueblo, y ahora tenemos que preguntar qué significa esto. Mi idea es que es preciso acoger en nuestras evaluaciones un sistema de filtros que cuantifique objetivamente, y de manera transparente, el interés y la competencia de las personas en los trabajos públicos. En la actualidad, el poder político no está regulado ni es transparente. Los representantes, aliados con élites corporativas, hacen lo que quieren; mientras que los representados reciben mala información y todo su trabajo en cuestiones políticas permanece fuera de la valoración. Hay que diluir la brecha entre representantes y representados, y hay que valorar y puntuar los desempeños de todas las personas. También, para que esto tenga sentido, hay que votar más y plantear experimentos televisados sobre mecanismos de decisión. Hay, sobre todo, que poner sobre la mesa el problema de la calidad de los mecanismos de toma de decisiones, y ponernos de acuerdo, colectivamente, en un modelo de toma de decisiones que privilegia determinados tipos de reacción frente a determinados tipos de información. Un tal sistema de filtros y evaluaciones no puede ser, y no será, construido por una sola persona, sino por muchas. Ello significaría más democracia, y no menos.
Me gustaMe gusta
Yo dudo mucho que el voto del anciano con alzheimer o el del enfermo mental, por mera proporción numérica, alteren significativamente el reparto de fuerzas en el Parlamento o en cualquier pleno municipal. Pero las barreras del 3 y 5% y las circunscripciones tan desigualmente pobladas sí que influyen y mucho. Es cierto que no hay nada perfecto pero cuando dos millones de castellano-leoneses eligen casi los mismos diputados que seis millones de madrileños y cuando un diputado puede costar medio millón de votos a un partido y unas pocas decenas de miles a otro, es por que algo está mal hecho y no es tema baladí.
Quizás un hipotético TC que fuera independiente podría ayudar a resolverlo primando la igualdad de voto frente a la circunscripción provincial, ya que la incompatibilidad de ambos preceptos suponen una verdadera contradicción de la Carta Magna. Pero los dos partidos «grandes» ya se han asegurado de evitar esa independencia del TC.
Me gustaMe gusta